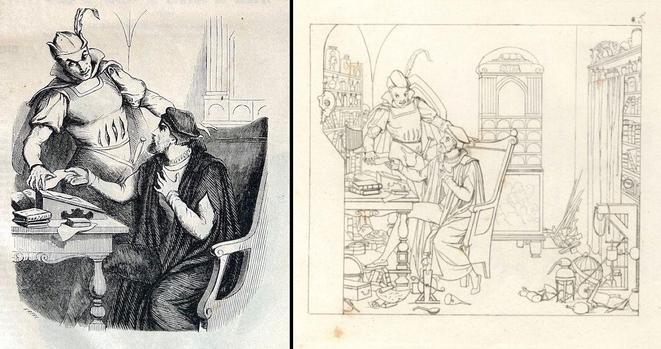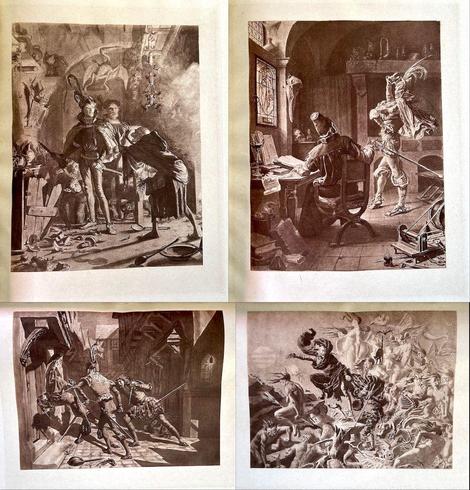El arte de la locura
El término “locura” ya no tiene validez psicológica pero aún puede usarse para describir un tipo de arte y literatura que imita o nace de la confusión estética entre sueños, paranoias, alucinaciones y realidad.
Ese tipo de arte, la mayoría de las veces, no vale nada. La genialidad no es más común en los estados alterados de la mente que en la cordura, por mucho que así lo creyéramos cuando nos fumamos nuestro primer porro.
Pero sí ocurre que a veces los genios se vuelven locos y entonces de ellos surge un torrente de originalidad que sobrepasa todos los marcos realistas.
Y ahí entraría “Aurelia”, una novela que el francés Gérald de Nerval escribió entre 1854 y 1855, hasta que su suicidio le puso fin.
“Aurelia” me ha sumergido en un sueño de sueños, en una ebullición de surrealismos que se enroscan y proliferan, provocándome esta fascinante sensación lectora de penetrar en el plano mental de donde surgen los mitos, las religiones.
“Aurelia” crea su propia mitología, su propia metafísica.
En tiempos más arcaicos, Nerval hubiera sido tomado por un profeta.
Pero “Aurelia” no es la clase de obra de un demente convencido de la veracidad de su alucinación; fue el propio Gérald de Nerval quien, con el rigor de un racionalista del XIX, presentó su material como fruto de la locura.
Aunque, por cierto, también se revela un precursor de ese pensamiento tan actual que nos llama a despatologizar la neurodivergencia.
Así, cuando nos explica su propósito de transcribir en “Aurelia” los sueños en los que vivió por completo sumergido durante “una larga enfermedad” (sueños que, nos dice, fueron para él una segunda vida), añade:
“Y no sé por qué utilizo el término enfermedad, pues nunca me he sentido mejor, en lo que a salud se refiere. A veces creía redobladas mi actividad y mis fuerzas; me parecía saberlo todo, comprenderlo todo; la imaginación me aportaba delicias infinitas. ¿Acaso tendré que lamentar haberlas perdido al recobrar eso que los hombres llaman razón?”.